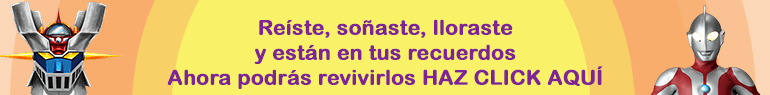El juego ha estado unido siempre a todos los colectivos socio-culturales a lo largo de la historia, siendo una actividad inherente al ser humano. Etimológicamente, la palabra «juego» proviene de dos vocablos. Por un lado, Jocus/Iocus/Iocare, que es consecuencia de la evolución del latín a las lenguas romana o latín del pueblo y que es sinónimo de términos como ligereza, frivolidad, pasatiempo, broma o diversión. Por otro lado, Ludus-Ludere, cuya transcripción viene a definirse como la acción propia de jugar. A este término de raíz latina se le pueden asociar otra serie de conceptos propios del juego como son los juegos infantiles, juegos de azar, de recreo, la competición o la representación teatral entre otros (Huizinga, 1972).
Hoy en día por las circunstancias de la sociedad, a los niños se les niega en ocasiones la posibilidad de jugar: viven en pisos de reducidas dimensiones, no cuentan con espacios al aire libre, por lo que los juegos o las actividades lúdicas se están perdiendo. Del mismo modo, esto se ve agravado por la connotación negativa que se ha dado al juego en ciertos ámbitos, de manera que lo ven como algo no serio, superficial y sin importancia. Así pues, los niños se han convertido en la mayoría de los casos en auténticos sedentarios, pasando muchas horas del día sentados delante de la televisión, del ordenador o de la consola, de ahí la importancia de recuperar el juego como un hecho que ofrece una fuente inagotable de posibilidades. A pesar de estas connotaciones, el juego, si está bien planteado y dirigido es un poderoso medio de aprendizaje, por tanto, el papel de educador es el de potenciar el aspecto lúdico educativo en cada niño/a (Omeñaca et al., 2009).